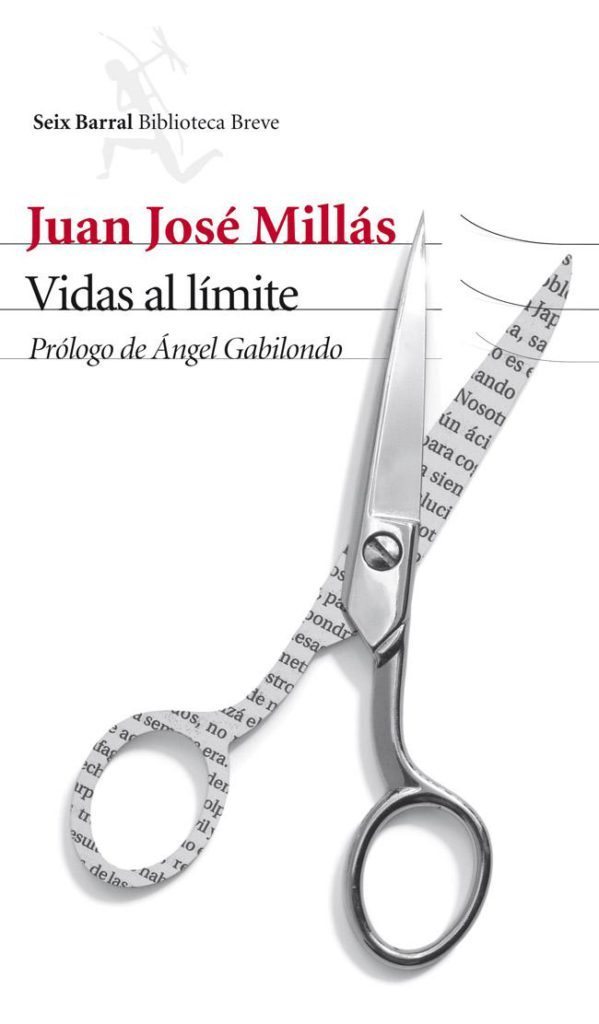 Seix Barral recoge en Vidas
al límite (2012) los mejores
reportajes publicados por Juan José Millás en El País semanal. La cotidianidad de la fama (Penélope Cruz, Pedro
Almodóvar, Ronaldo y La Mala Rodríguez), la normalidad de lo anormal (en “Ciego
por un día”, “Son 15 minutos. Dejas de respirar. Y fuera” u “Horror en Sierra
Leona”), la necesidad de lo infravalorado (a través de quienes trabajan en el
hogar de forma invisible para el sistema económico), las experiencias de
inexpertos (en lugares exóticos como Nueva Delhi o Tokio), y hasta la vida de
una mosca (el primero y quizá por ello el mejor de todos los textos de este
libro) se conjugan casi formando una novela coja y acojonante de 19 capítulos,
con prólogo de Ángel Gabilondo.
Seix Barral recoge en Vidas
al límite (2012) los mejores
reportajes publicados por Juan José Millás en El País semanal. La cotidianidad de la fama (Penélope Cruz, Pedro
Almodóvar, Ronaldo y La Mala Rodríguez), la normalidad de lo anormal (en “Ciego
por un día”, “Son 15 minutos. Dejas de respirar. Y fuera” u “Horror en Sierra
Leona”), la necesidad de lo infravalorado (a través de quienes trabajan en el
hogar de forma invisible para el sistema económico), las experiencias de
inexpertos (en lugares exóticos como Nueva Delhi o Tokio), y hasta la vida de
una mosca (el primero y quizá por ello el mejor de todos los textos de este
libro) se conjugan casi formando una novela coja y acojonante de 19 capítulos,
con prólogo de Ángel Gabilondo. |
| Millás en Hoy por hoy |
Hace unos viernes, en el programa de Hoy
por hoy, de la Cadena Ser, ‒donde suele colaborar Millás de 10 a 11 con
recomendaciones poéticas, debates y entrevistas (entre otras muchas cosas)‒, él
mismo denunciaba el cambio acentual que algunos apellidos sufren en boca o
manos de otros, normalmente desconocidos. “De pequeño me llamaban Millas,
cuando mi herencia paternal es aguda”, se quejaba el valenciano. A lo mejor
este apodo no estaba mal encaminado y era una forma adecuada de auspiciar y
describir la escritura de Millás: delimitando millas de tiempos, espacios,
costumbres, afectos y defectos en una vida desenfrenada, desordenada e
ilimitada a través de una sintaxis frenada, ordenada y limitada: de forma
asombrosa. Pues el periodista-escritor que es este a veces Jekyll a veces Hyde
se pega como una lapa a la “sombra” (como él llama) de sus protagonistas, a
veces reales, a veces no.
Vidas
al límite (reseñado en El País por Jesús Ruiz Mantilla) comienza con unas palabras de Ángel Gabilondo que
definen de forma frenada, ordenada y limitada los temas ‒coincidiendo con los
epígrafes de sus palabras introductorias‒: “la sombra de la escritura”, “la
mirada dislocada” y “la maravilla de lo corriente”.
Los reportajes no se ordenan
cronológicamente; tampoco alfabéticamente ‒algo que inquieta a nuestro autor,
tal como expresa en su novela El orden
alfabético (1998)‒. De ahí que, pese a englobar catorce años de
publicaciones en El País Semanal (de 1998 a
2012), el primero sea “Biografía de una mosca” (2008). En estas líneas, ya de
Millás ‒no hay duda‒, uno siente que se acomoda (en la cama, en el sillón, o en
el metro, de pie) mental y físicamente, al gozar de una escritura buena:
sintáctica y literariamente. La fluidez que causa la claridad con la que narra
lo observado a veces ocasiona un desenfreno que obliga a releer expresiones que
a simple vista no parecían contener nada implícito; pero siempre lo tienen.
Catalina es una mosca que sirve de modelo para lo que posteriormente Millas
hará con personas. Dicho así suena algo tenebroso, casi morboso. Y puede que lo
sea. El escritor aprovecha la sumisión del insecto para observarla. Admira sus
movimientos, su estructura..., su vida, al fin y al cabo; pues esta dura poco
(no más de treinta días), en comparación con la de la mayoría de los humanos.
Se siente mal al ver cómo una hora suya (de él) equivale a varios años suyos
(de ella).
Por otro lado, el alzheimer de Pasqual
Maragall no le impide regalarnos algunas claves para entender el mundo de las
vidas al límite («‒Este hombre es muy nervioso, no se da cuenta de que para que
se dé la circunstancia del conocimiento tiene que haber tranquilidad» (68)) en
uno de los pocos diálogos que rescata Millás; pues su subjetividad nos traslada
‒por paradójico que parezca‒ los hechos más fielmente.
En todos los relatos se aprende (además
de interesantes recomendaciones ‒Viaje
sin mapas, de Graham Greene, en “Horror en Sierra Leona”; «aquel verso de
Rilke según el cual la belleza no es más que ese grado de lo terrible que
todavía soportamos» o El elogio de la
sombra, de Tanizaki, en “Viaje a Japón”‒) sobre los temas que tratan; inquietudes
que no suelen aparecer en las conversaciones cotidianas pero que siempre tienen
relación con esta coloquialidad que es la existencia. La documentación analítica
que acompaña a la literatura de Millas (la “disección” de la realidad que
llaman algunos) la vinculan estrechamente con la locura. En el reportaje sobre
la eutanasia (“Son 15 minutos. Dejas de respirar. Y fuera” ‒base de su última
novela: La mujer loca‒), la ansiedad
humana de acabar voluntariamente con una vida inhumana nos la traslada Millás
con paréntesis reflexivos que sirven de trinchera en una guerra donde el
contrario no teme a la muerte:
Abandonamos
la habitación. Cuento mentalmente los pasos que damos hasta el ascensor, los
segundos que tarda en llegar, el número de letras de la palabra ascensor (ocho,
tres vocales y cinco consonantes, una rareza) (207).
Esta paranoia nos hace definir la
literatura-locura de Millas como “literacura”; recogiendo así su cuidado por la
letra, la palabra (La lengua madre), y la simbiosis tan rica y perfecta (como
las moscas de laboratorio que nos preceden evolutivamente) entre el arte y la privación
del uso de la razón. ¿Qué alude a qué? ¿Cuáles son los límites de la literatura
y la locura? ¿Son habitables? ¿Forman parte de la misma parcela? ¿Quién está
dentro o encima de quién? O, por el contrario, ¿están al mismo nivel? ¿Son
vecinos? O ¿forman parte de distintas “realidades”? ¿Qué es la realidad?
Tanta pregunta me abrió el apetito. No
sé si literal o locamente. Quizá respondan a esto del 11 al 15 de agosto en el
Curso de verano “Literatura y locura: los límites habitables” que dirige, en
colaboración con la Fundación Manantial, Raúl G. Gómez en la UIMP (Santander),
donde escritores (Millás entre ellos) y psiquiatras debatirán al respecto.
Mientras leemos Vidas al límite podemos pensar en Un mapa de la realidad (2005), donde Millas recopila algunos de los
pasajes de la Enciclopedia Espasa, causa de su actual desempeño vital. Si
resulta poco atractiva esta idea, basta con la introducción del propio Millás a
la misma: unas piezas aparentemente independientes se entrecruzan formando un
engranaje de la realidad, como ocurre con los reportajes, y con sus personajes.
Sirva de ejemplo, ya para terminar, un pasaje del último y más reciente texto (“Viaje
a Japón” ‒en la edición de Seix Barral se echan en falta las fotografías de
Jordi Socías, aunque los símiles de Millas contrarrestan esta ausencia‒):
Tokio
es una maquinaria descomunal, productora de un orden mecánico, sin alma, que recuerda
al de las piezas transportadas por las cadenas de montaje. Cada tokiota es una
de las piezas del conjunto y se mueve arrastrado por una fuerza que parece
ajena a su voluntad. Hay en el barrio de Shibuya, por ejemplo, un cruce famoso
que tiene dos pasos de cebra en forma de cruz, y que siendo el más transitado
del mundo resulta el menos caótico. Cuando uno espera, junto a cientos de
personas, que el semáforo cambie y ve las decenas de transeúntes que aguardan
también en la acera de enfrente, piensa que el choque entre los dos ejércitos
dejará innumerables heridos o muertos sobre la calzada. Pero la verdad es que
cuando el semáforo cambia a verde y las multitudes de uno y otro lado se ponen
en marcha, sucede un milagro inexplicable y es que en el momento de
encontrarse, en vez de chocar, los viandantes se entretejen como átomos
programados o como los hilos de un telar, formando por unos instantes un tapiz
homogéneo en el que alterna el color oscuro de las nucas que van con el color claro
de los rostros que vienen (330-331).
 |
| Cruce de Shibuya (imagen de Joel Albarrán en La Vanguardia) |
En la tira roja que presenta el libro (y
que tanto se pierde ‒seguramente por eso también vuelve a aparecer en la solapa
de la contraportada‒) se resumen algunos comentarios que importantes
escritores, medios o periodistas han dicho sobre Vidas al límite:
«Una
batalla sin cuartel contra la costumbre... La literatura periodística de Millás
es indispensable», Javier Cercas, El País.
«Ha
dado impronta literaria a los géneros periodísticos... Una mirada singular y
comprometida», Jurado del Premio Manuel Vázquez Montalbán, 2011.
«Su
originalidad crítica en el tratamiento de los temas de actualidad y su
excelencia formal hacen tan reconocibles como esperadas sus columnas», Jurado
del Premio Francisco Cerecedo, 2005.
«Agudeza
e imaginación... Conjuga voz y mirada para iluminar los múltiples repliegues de
la realidad», Ana Rodríguez Fisher, Babelia.
«Derriba
el mundo y descubre su trastienda... Millás, está claro, sigue siendo un
maestro», Saúl Fernández, La Nueva España.
«Una
mirada transgresora y llena de sutileza que transforma la realidad, la
reinterpreta y la ficcionaliza», Iñigo Urrutia, El Diario Vasco.
«Creador
de mundos y viviseccionador de monstruos de la prensa», Joan Barril, El Periódico.
«Millás
reclama lo que los formalistas rusos estudiaron como esencia de la literatura,
romper el automatismo del lenguaje, que es hacerlo con la penosa rutina de la
vida», Antonio Garrido, Córdoba.
En definitiva, una delimitación de las
vidas, en sus millas (espaciales y temporales) y sin comillas (al
estilo de Millás).
No hay comentarios:
Publicar un comentario